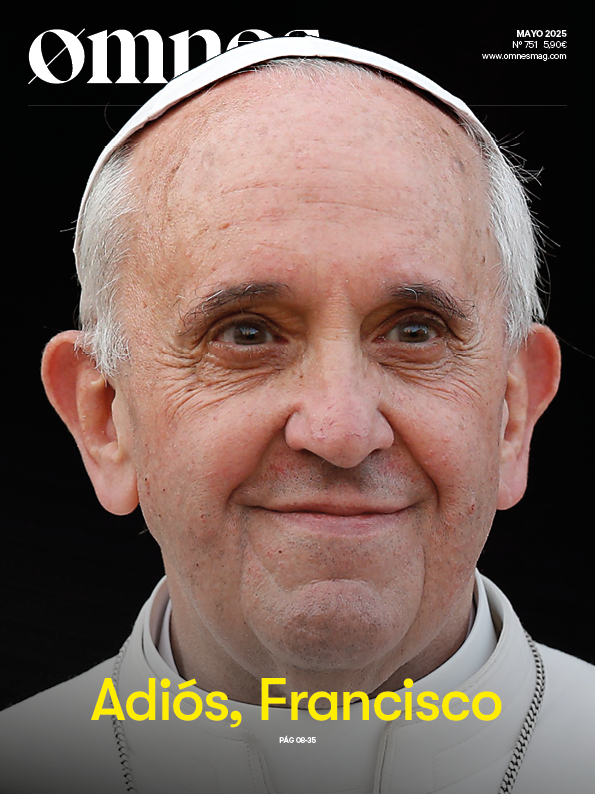Una de las consecuencias tristes de esta situación de pandemia, es la imposibilidad de movilidad libre. No es las peores consecuencias de esta crisis, pero sí que es una de ellas. Y por este motivo, este próximo verano, no podremos ofrecer a los jóvenes universitarios y profesionales, la posibilidad de tener una experiencia de misión, tal como ocurrió el verano pasado, el de 2020.
Esta posibilidad no es un mero capricho, es una gran oportunidad para encontrarse con Dios, con la Iglesia y con el prójimo. Acompañar a los misioneros en su lugar de trabajo, en su lugar de apostolado, es un momento de gracia.
Allí, el joven está, sin posibilidad de esconderse, frente a un Dios que mira con cariño y con ternura a los demás; allí, el joven participa de la vida de oración y litúrgica de quienes están entregados a los demás, y lo hacen con un profundo sentido de fe y de caridad. Allí, el joven convive y ‘consufre’ (comparte) la vida y las carencias de las personas a las que los misioneros están sirviendo y acompañando.
Es por ello una gran escuela de virtudes cristianas y humanas. De hecho, los jóvenes que participan de estas experiencias vienen con el alma ensanchada, el corazón abierto, y con deseos de hacer algo más en su vida.
Por eso, perder un año más, no pudiendo ofrecer esta vivencia de la fe, es triste, pero creo que para el cristiano ‘todo es para bien’ y también de esto podremos sacar algún fruto. Pero, desde ya, nos ponemos a preparar el verano de 2022, que va a ser distinto, y en el que confiamos que podremos retomar todas esas actividades que tanto bien nos hacen y que tanta fuerza tienen entre nuestros jóvenes.
Y, a los jóvenes que puedan leer esta columna, les animo a que pregunten a la delegación de misiones de su diócesis, cómo prepararse desde septiembre, para poder vivir una oportunidad preciosa de entrega, de servicio y de crecimiento en la fe, la esperanza y la caridad.