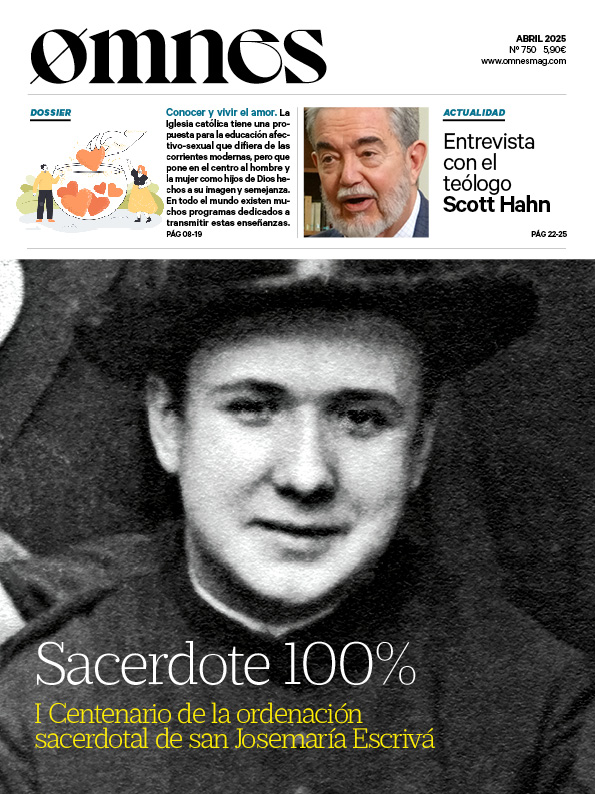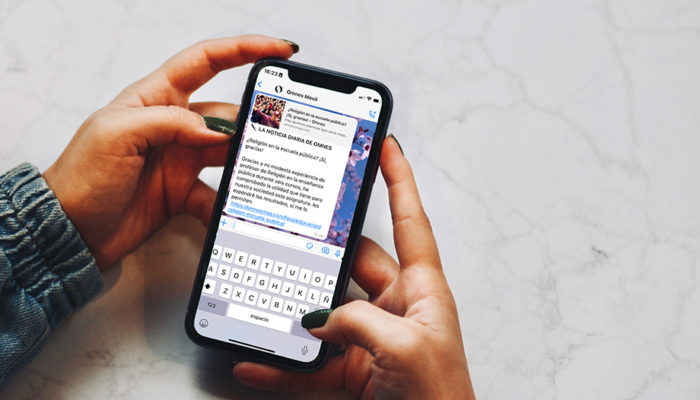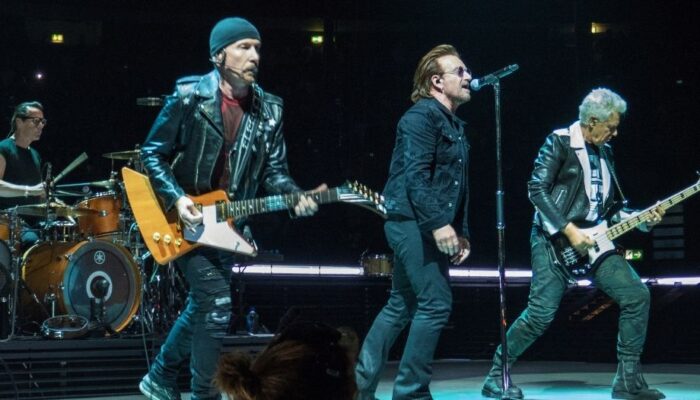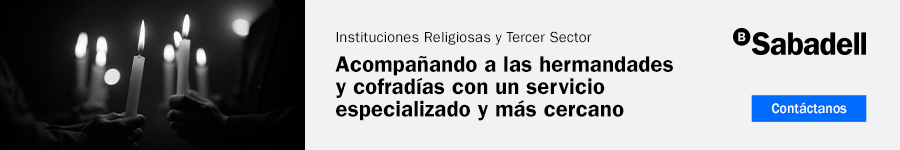El famoso filósofo prusiano Emmanuel Kant (1724-1804) ha dejado un testimonio personal de persona honesta y trabajadora. Más simpática y social de lo que a veces ha recogido un anecdotario mal escogido. De origen humilde y protestante, y con un empeño intelectual y una seriedad moral a los que nunca renunció, aunque perdió la fe en la revelación cristiana y quizá en Dios. Algunos fragmentos de su Opus postumum (ed. 1882, 1938) pueden dar esa sensación, difícil de valorar.
La ilustración de Kant
Es el ilustrado más representativo y, al mismo tiempo, el menos, porque los demás no son ni tan profundos ni tan serios. Y no fue masón. Y además, hay muchos ilustrados católicos (Mayans, Feijóo, Jovellanos…). Pero él definió Qué es la ilustración (1784), compendiándolo en el lema “atrévete a saber” (sapere aude). Que suponía hacerse intelectualmente adulto y librarse de tutores y tutelas (y también de la censura estatal prusiana y protestante) para pensar por cuenta propia y buscar el saber en todas las fuentes auténticas. Ideal asumible y asumido por los católicos en todo el saber natural. Conscientes, sin embargo, de que necesitamos la revelación de Dios para conocer lo más profundo del mundo creado y de nosotros mismos, y también para salvarnos en Cristo.
Pero Kant, como muchos de su época y de la nuestra, no confiaba en los testimonios históricos cristianos. Y por eso quiso desprender la religión cristiana de sus bases históricas (Jesucristo) y así compuso La religión dentro los límites de la razón (1792). Reduciendo el cristianismo a una moral sin dogma, y repercutiendo ampliamente en el mundo protestante (Schleiermacher) y católico (modernismo).
Se dice que, así como el pensamiento católico depende de Aristóteles cristianizado por santo Tomás, el pensamiento protestante depende de Kant cristianizado por Schleiermacher (1768-1834). La diferencia está en que a santo Tomás le sirve el vocabulario de Aristóteles para pensar y formular bien la Trinidad y la Encarnación, mientras que a Schleiermacher, el agnosticismo de Kant le obliga a convertir los misterios cristianos en geniales metáforas. Solo queda la conciencia humana ante el absoluto y Cristo como realización máxima (por lo menos de momento) de esa posición. Y el mandamiento del amor al prójimo como aspiración a la fraternidad universal, que es en lo que el liberalismo protestante que sigue a Schleiermacher resumirá A essência do cristianismo (1901, Harnack).
Pero el católico Guardini le recordará que A essência do cristianismo (ed. 1923, 1928) es una persona y no una idea, Jesucristo. Que ese Jesucristo es O Senhor (1937), Hijo de Dios, con quien nos unimos por el Espíritu Santo. Y que todo eso se celebra, se vive y se expresa en la liturgia sacramental de la Iglesia (O espírito da liturgia, 1918).
La Crítica de la razón pura
En el trasfondo filosófico de Kant chocan dos tradiciones: de un lado la racionalista de Spinoza y Leibnitz, pero sobre todo de Christian Wolff (1679-1754), hoy casi desconocido, pero autor de una obra filosófica enciclopédica con todas las especialidades y la metafísica, centrada en Dios, el mundo y el alma. Kant no conocía directamente ni la tradición escolástica medieval ni la clásica griega (no leía griego). Por eso, su Crítica de la razón pura (ed. 1781, 1787), sobre todo, es crítica al método racionalista de Wolff y a su metafísica.
Con esto choca el empirismo inglés, especialmente de Hume (1711-1776), con su radical distinción entre la experiencia de los sentidos (empírica) y la lógica de las nociones, que dan lugar a dos tipos de evidencia (Mater of fact / Relation of ideas). Y su crítica a nociones clave como la de “substancia” (noción de sujeto ontológico), que incluye el yo y el alma, y la de “causalidad”. Para Hume, no se puede convertir un haz de experiencias del yo unidas por la memoria en un sujeto (un alma) y tampoco una empírica y habitual sucesión en una verdadera “causalidad racional” donde la idea de una cosa obligue lógicamente a otra. A esto se añade la física de Newton que descubre comportamientos necesarios en el universo con leyes matemáticas. ¿Pero cómo puede darse un comportamiento “necesario” en un mundo empírico?
Kant deducirá que las formas e ideas que la realidad no puede dar, porque es empírica, las tienen y las ponen nuestras facultades: la sensibilidad (que pone el espacio y el tiempo), la inteligencia (que tiene y pone la causalidad y las demás categorías kantianas) y la razón (pura) que maneja las ideas de alma (yo), mundo y Dios, como forma de unir coherentemente toda la experiencia interna (alma), externa (mundo) y la relación entre ambas (Dios). Esto quiere decir (y así lo dice Kant) que la experiencia externa pone la “materia” del conocimiento, y nuestras facultades le dan “forma”. Con lo cual, lo inteligente lo pone nuestro espíritu y no es posible discernir qué hay más allá. Esto no lo reconoce Kant, pero el idealismo posterior lo llevará al extremo (Fichte y Hegel).
Reacciones católicas
O Crítica de la razón pura suscitó, inmediatamente, una poderosa reacción en ambientes católicos, especialmente entre los tomistas. Muchas veces inteligente, alguna vez poco elegante. Probablemente, fue el medio que le dedicó mayor atención, consciente de lo que está en juego. Aunque la referencia inmediata de Kant sea la metafísica de Wolff (y eso produce algunas distorsiones), toda la metafísica clásica (y la teoría del conocimiento) se ve afectada. Este esfuerzo originó incluso una asignatura del plan de estudios, llamada, según los casos, Epistemología, Crítica del conocimiento o Teoría del conocimiento.
La tradición tomista, con todo su arsenal lógico escolástico, tenía instrumentos de análisis más finos de los que usaba Kant, aunque también los análisis kantianos los desbordaban a veces. Con cierta ignorantia elenchi, Kant repropone el problema escolástico inmensamente debatido de los universales. Es decir, cómo es posible que obtengamos nociones universales a partir de la experiencia concreta de la realidad. Esto exige entender muy bien la abstracción y separación, y la inducción, operaciones del conocimiento muy estudiadas por la escolástica. También, los “entes de razón” (como el espacio y el tiempo) que tienen fundamento real y mentalmente pueden separarse de la realidad, pero no son cosas ni tampoco formas previas en el conocimiento.
El jesuita Benito Stattler publicó un Anti-Kant, en dos volúmenes, ya en 1788. Después, han sido muchos más. Merece la pena destacar la atención que le presta Jaime Balmes en su Filosofía Fundamental (1849), y Maurice Blondel en sus Notas sobre Kant (en La ilusión idealista, 1898), y Roger Vernaux, en su comentario a las tres críticas (1982) y otros trabajos (como su vocabulario kantiano). También los escritores católicos de las grandes historias de la filosofía, que le dedican importantes y serenas críticas. Teófilo Urdánoz, por ejemplo, dedica 55 páginas de su Historia de la filosofía (IV) a la Crítica de la razón pura; y Copleston casi 100 (VI). Desde luego, Kant ha hecho pensar mucho al mundo católico.
La Crítica de la razón práctica
Así como la Crítica de la razón pura acaba en un cierto (aunque quizá productivo) trabalenguas y en círculo vicioso (porque no hay manera de saber qué podemos conocer), la Crítica de la razón práctica (1788)es un interesante experimento de lo que la pura razón puede establecer autónomamente en la moral. Claro es que, de entrada, conviene decir que la moral no puede deducirse entera por la razón, porque en parte se extrae de la experiencia (por ejemplo, la moral sexual o económica) y también hay intuiciones que nos hacen percibir que algo pega o no pega, o que hay un deber de humanidad o que vamos a hacer daño. Pero Kant suele despreciar lo que parece “sentimentalismo”, porque se propone ser enteramente racional y autónomo al descubrir las reglas universales del obrar. Ése es su mérito y, a la vez, su límite.
Como primer imperativo categórico (algo evidente y que se impone por sí mismo), establecerá: “Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal”. Principio válido e interesante en abstracto, aunque en su ejecución práctica en la conciencia exige un alcance y un esfuerzo en muchos casos imposible: cómo deducir todo el comportamiento diario a partir de ahí. Un segundo principio, que aparece en la Fundamentación de la Metafísica de las costumbres (1785), es: “El hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo, no sólo como medio para usos cualesquiera de ésta o aquella voluntad; debe en todas sus acciones, no sólo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado siempre al mismo tiempo como fin” (A 65).
Ya solo por esta feliz formulación Kant merecería un gran puesto en la historia de la ética. Juan Pablo II, cuando pensaba los fundamentos de la moral sexual, se apoyó mucho en esta máxima para distinguir lo que puede ser un uso sin respeto de otra persona, o, puesto en positivo, para que la vida sexual sea siempre trato digno, justo y hermoso entre personas (Amor e responsabilidade, 1960). Y dio origen a lo que el entonces Karol Wojtyla, profesor de moral, llamó “norma personalista”. A la consideración kantiana, añadía que la verdadera dignidad del ser humano como hijo de Dios exige no sólo el respeto sino el mandamiento del amor. Toda persona, por la dignidad personal que tiene, merece ser amada.
Hay otro aspecto llamativo en el intento kantiano de una moral racional y autónoma. Son los “tres postulados de la razón práctica”. Para Kant principios necesarios para que la moral funcione, pero indemostrables: la existencia de la libertad, la inmortalidad del alma y Dios mismo. Si no hay libertad, no hay moral. Si no hay Dios, no se puede armonizar la felicidad y la virtud, y garantizar el éxito de la justicia con la debida retribución. Esto también exige la inmortalidad del alma abierta a una perfección aquí imposible. Esto recuerda el comentario de Benedicto XVI a propósito de los fundamentos de la vida política, que necesitan ser etsi Deus daretur, como se Deus existisse. También la moral racional solo puede funcionar etsi Deus daretur.
Por último, es llamativa la referencia que Kant hace en distintos lugares al “mal radical”. La evidencia, tan contraria a la racionalidad adulta y autónoma, de que el ser humano, con asombrosa frecuencia y con plena lucidez no hace lo que sabe que debería hacer o hace lo que sabe que no debería hacer: la experiencia de San Pablo en Romanos 7 (“No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero”). ¿Cómo entenderlo? Y, más todavía, ¿cómo resolverlo?
El tomismo trascendental de Marechal (y Rahner)
El jesuita Joseph Marechal (1878-1944) fue profesor de la casa de los jesuitas en Lovaina (1919-1935), dedicó mucha atención a Kant y lo plasmó en los cinco volúmenes de su obra El punto de partida de la metafísica (1922-1947) editado por Gredos en un volumen, y traducida entre otros por A. Millán Puelles. Especialmente en el IV volumen (ed. francesa), Maréchal prestó atención al tema kantiano de las condiciones a priori o condiciones de posibilidad del conocimiento.
Karl Rahner (1904-1984), siempre atento a lo último en el panorama intelectual, tomó algunas nociones y vocabulario del tomismo trascendental de Maréchal. Sobre todo, las “condiciones de posibilidad”. Su teología fundamental se basa en esto, porque piensa que el entendimiento humano está creado con unas condiciones de posibilidad que lo hacen capaz de la revelación y, en esa medida, son una especie de revelación “atemática” ya implícita en el propio entendimiento. Y es lo que hace que todos los hombres sean, de alguna manera “cristianos anónimos”. La crítica que se le hará es que el mismo entendimiento, tal cual es, ya está capacitado para conocer la revelación que se le da de una manera adecuada a la forma humana de entender, “con hechos y palabras” (Dei verbum). Todos los seres humanos son “cristianos anónimos”, pero no porque ya lo sean, sino porque están llamados a serlo.
Así, de múltiples maneras, Kant ha hecho pensar y trabajar mucho a los filósofos y teólogos católicos, aunque sea difícil hacer un balance general de los resultados por la inmensa amplitud y complejidad de los temas.